Vivo en cierto aislamiento. Mis interacciones semanales son las justas, veo más o menos siempre a las mismas caras los días que toca, tengo un círculo muy muy pequeño y, en general, repito la rutina estipulada durante toda la semana, incluyendo los fines de semana. Llevo años en este modo. Antes de vivir en Barcelona tenía su equivalencia en Vigo, en A Coruña, incluso en Salamanca.
La idea del aislamiento me atrae y, en ocasiones, me repele. Gasto mi batería social con rapidez, cuando se junta una época de varios planes semanales en seguida siento que necesito una tregua, sin embargo, cuando enlazo demasiado tiempo sola también me come; me subo por las paredes pensando que estoy desaprovechando la vida, que soy espectadora del paso del tiempo y la distancia entre el mundo y yo es palpable.
A esta sensación me evocó la novela Orbital, de Samantha Harvey, a la pura contemplación del paso del tiempo y los acontecimientos, a la distancia física que se materializa cuando llevas mucho tiempo a la espera de tu vehículo, uno que promete una vida mejor, pero sobre todo una vida, con todas sus fallas, excitaciones, dolores de cabeza y momentos extraordinarios.
Mientras leía esta semana la novela, me acordaba de mi mes y medio de aislamiento a principios de 2022. Por circunstancias que ahora no vienen al caso, pasé enero y parte de febrero en una casa en una aldea muy cerca de Ourense. Este aislamiento tiene un poco de trampa, permitídmelo, dado que los fines de semana sí tenía familia que estaba de visita. Pero el resto del tiempo era yo allí sola, acompañada de mi ordenador, unos libros y bastantes animales de compañía. En su inicio parecía una postal bucólica, la idea de tener pleno control sobre lo que hago y cuándo siempre me resulta atractivo igual que la tranquilidad de estar a mi aire. Disfrutaba a media mañana de ese sol de invierno, tan rico y cálido en un día frío, con esa luz que no se repite en ningún otro momento del año. Estaba atenta a que hubiese leña en casa, mantenía la cocina de leña encendida, ponía la comida a los gatos y perros y cogía los huevos de las gallinas. Daba paseos largos, muy largos, normalmente después de comer. En ese caminar me aventuraba por rutas desconocidas que se convirtieron en amigas, observaba el paisaje y, en muy pocas ocasiones, me cruzaba con alguien haciendo lo mismo.
Disfrutaba de esa vista llena de casas desperdigadas, puestas ahí con la apariencia de azar, rodeadas de robles (he tenido que buscarlo porque para mí son carballos y dudo muchas veces de su traducción al castellano) y eucaliptos que no tendrían que pertenecer, pero ya lo hacen, al paisaje gallego. Las chimeneas en funcionamiento me recordaban que no estaba allí sola aunque no lo pareciera, que, entre una pequeña aldea y otra, en unos límites que semejan arbitrarios por señales sin conocimiento del lugar, había más gente como yo, disfrutando –simplemente viviendo– un inverno retirado.

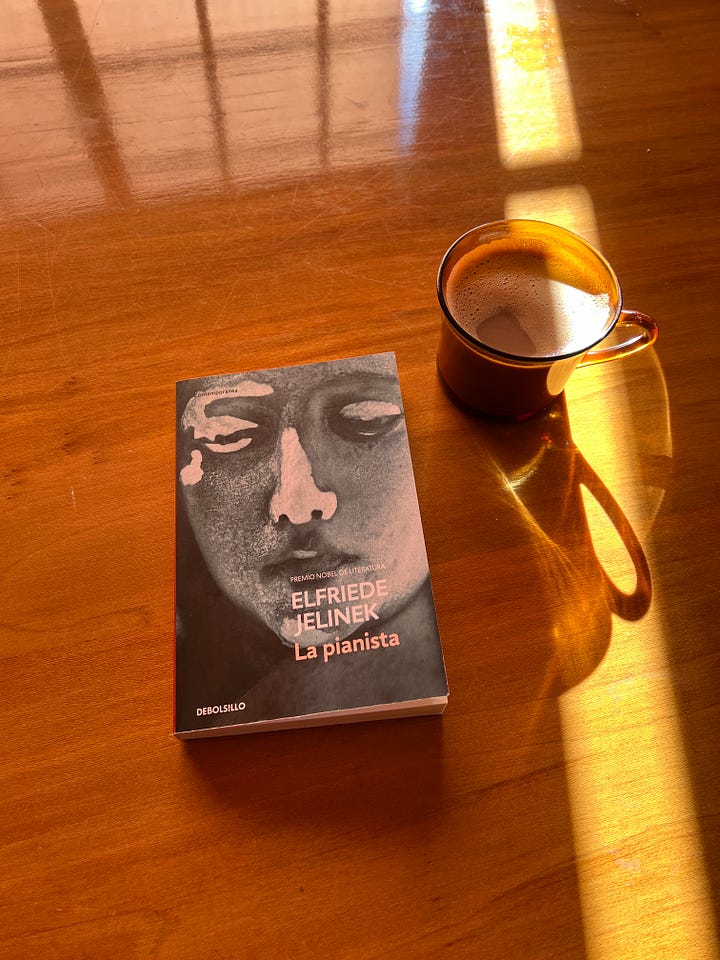


En muchos de esos paseos me exigí caminar sin auriculares. Esforzarme en pasar dos horas sola con mis pensamientos y el crujir de mis zapatillas entre ramitas y hojas. Parece sencillo, pero el silencio en ocasiones era ensordecedor. Me angustiaba la facilidad que tenía en comenzar espirales sobremasticadas en épocas pasadas; comprobar que mis neurosis avanzan a la velocidad de la luz entre distintos años de mi vida para volver a mí. Roer pensamientos poco originales una y otra vez para, muy de vez en cuando, terminar en algo semioriginal, un proceso muy similar al de la escritura.
En Orbital, una novela que bien podría definirse como un compendio de pensamientos y reflexiones de astronautas, los protagonistas observan, un día tras otro, cómo el día y la noche sucede ante ellos en la Tierra. Cómo se forman fenómenos naturales en sus distintos continentes y cómo, la vista desde la lejanía contrasta con las noticias que reciben desde la vida allí, en ese inmenso planeta que parece una hermosa canica desde donde se encuentran. La distancia y la contemplación en seguida me llevaba a la imagen de un espectador en un cine. Una sala que compartes con cuatro personas más, sentadas desperdigadas en la abundancia de butacas disponibles dispuestos a disfrutar de la película.
La vida en la aldea me estaba proporcionando algo similar. Una distancia a mi propia vida, una distancia cómoda, pero con un ligero picor de fondo que me indicaba que yo también quería vivir la película, no solo verla, sino vivirla.




Esto es lo duro del solitario: el hambre por la solitud se debate con las ganas del sentir social. Creo plenamente en la importancia de saber pasar tiempo solo, pero también considero, como víctima y verdugo de mi propia celda, que es muy fácil convertir el anhelo de la paz de estar solo en una prisión que te impide vivir cosas que requieren cierta sociabilidad.
La risa macabra del destino supo aleccionarme hace unos años. En 2019 yo vivía en Salamanca, cursaba un máster de Guion y conocí a gente estupenda. Pese a esto, en ese momento llevaba una rutina bastante estricta de vida, lo que me llevaba a pasar –para sorpresa de nadie– mucho tiempo sola. A día de hoy sufro de estas rutinas autoimpuestas como forma de lidiar con ciertos problemas, pero es otra historia. En los primeros meses de ese año leí el famosísimo Mi año de descanso y relajación, mi primerísimo Moshfegh (como para muchos en España) y lo que seguro un antes y después para mí; en la concepción de la ficción como de la vida. Más allá del hartazgo que supongo que algunos sufrirán al seguir leyendo dicho título, tranquilos que esto no va por ahí.
Mientras lo leía, recuerdo fantasear con el proyecto de la protagonista: disponer de un botón de pausa que me permitiese, durante un año, recuperarme, relajarme y, sobre todo, un año sin que la vida me exigiese responsabilidades. Con unos nervios imperantes que trataba de sosegar a través de rutinas casi ritualísticas, el pánico del qué sería de mí al terminar el curso estaba ahí, dispuesto a dejarme sin argumentos con los que posponer decisiones. Imaginar ante mí un año en el que dedicarme única y exclusivamente a mi mejora y a mi cuidado; un aislamiento controlado y voluntario en el que leer y ver todo lo que quisiera, caminar y cocinar a mi gusto se me antojaba el epítome del bienestar. Algo parecido a una experiencia regenerativa.
Un año después, se comenzaba a hablar del Coronavirus y el resto es historia. El encierro de ese momento (que viví sola), cogido con ganas en su inicio, se volvió pesadillesco, porque tanto tiempo solo conmigo era intolerable. E ahí el cuchillo de doble filo de la soledad: estar tan a gusto contigo mismo hasta que no te soportas.
Mi historia personal demuestra que no aprendo. Reclamo aislamiento para luego lamentarme de haberlo ejercido en exceso. Mi única conclusión, es que siempre hay que permitir un hueco a la vida.
El deseo simultáneo de no estar aquí y de estar aquí siempre, el corazón roído desde dentro por ese anhelo, que no es en modo alguno un vacío en el corazón, sino más bien el saber que en su interior hay un espacio en el que todo cabe.
de Orbital





Un dilema inmenso el del solitario… Yo me encuentro ahora mismo en mi propio año de descanso y relajación (más o menos, una pausa después de llegar al abismo de los estudios que parece que no puedo seguir alargando y después de un año salvaje de esos que te dejan agotado), aunque te aseguro que la voz de la responsabilidad no desaparece, o al menos para mí no ha sido así. Es una contradicción constante (estar solo vs estar acompañado; descansar vs producir). Lo último: yo también vivía en Salamanca en 2019! Siempre hace ilusión encontrarse con alguien que pasó en algún momento por esa ciudad ❤️ Un abrazo, Alba
Me falta leer lo que tú para poder decirte: qué parecidas somos. No es un sentimiento que llene la habitación, pero lo mismo nos hace un poco de compañía. Aprovecho para recomendarte otro libro: "Winesburg, Ohio". En concreto, el capítulo "Soledad", página 164 🤓